
La educación y la vergüenza filosófica
To cite this article: Bárcena, F. (2024). La educación y la vergüenza filosófica. Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 5(1), 138-143. http://dx.doi.org/10.24310/mar.5.1.2024.18365
DOI: http://dx.doi.org/10.24310/mar.5.1.2024.18365
 Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Fernando Bárcena 0000-0002-8982-8028
Universidad Complutense de Madrid (España)
fernando@edu.ucm.es
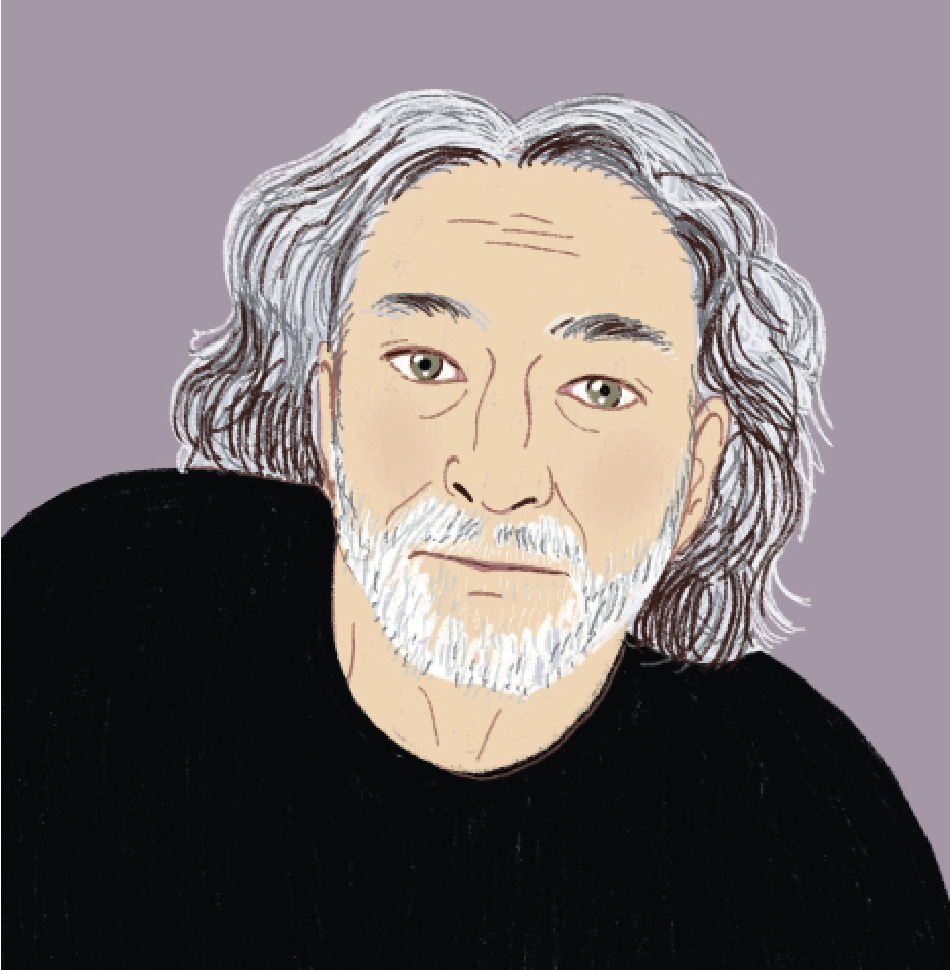
Fernando Bárcena
RESUMEN:
A menudo olvidada e ignorada, la vergüenza es un sentimiento de un valor moral indiscutible. Es signo de responsabilidad en un mundo convulso, expresión manifiesta de un trauma provocado por algún tipo de violencia o motor de la acción para el cambio y, en este sentido, revolucionaria. En este texto se reflexiona acerca del vínculo entre filosofía, vergüenza y educación, y se defiende, en primer lugar, que la tarea central de la filosofía, entendida como una forma de vida y como transformación, es avergonzar sin humillar, colocando al ser humano ante su propia ignorancia; en segundo término, se afirmará que es signo de una educación verdaderamente humana la capacidad para sentir vergüenza, entendida como nodriza de la educación. Lo que aquí se sostiene, entonces, es el valor educativo de una suerte de vergüenza filosófica.
PALABRAS CLAVE: vergüenza; pudor; relación educativa; filosofía; eros
ABSTRACT:
Often forgotten and ignored, shame is a feeling of indisputable moral value. It is a sign of responsibility in a convulsive world, a manifest expression of a trauma provoked by some kind of violence or an engine of action for change and, in this sense, revolutionary. This text reflects on the link between philosophy, shame and education, and argues, firstly, that the central task of philosophy, understood as a way of life and as transformation, is to shame without humiliating, placing the human being before his own ignorance; secondly, it will be affirmed that the capacity to feel shame, understood as a wet nurse of education, is a sign of a truly human education. What is argued here, then, is the educational value of a philosophical shame.
KEYWORDS: shame; modesty; educational relationship; philosophy; eros
La gran memoria de la vergüenza, más minuciosa, más intratable que cualquier otra. Esa memoria que es en suma el don de la vergüenzaAnnie Ernaux, Memoria de chica
La vergüenza es un sentimiento de naturaleza ambigua. Ser capaz de sentirla es un signo de responsabilidad (individual y social) en un mundo convulso, y también motor de la acción —lo que Frédéric Gros llama «vergüenza revolucionaria» (Gross, 2023); pero colocada como fundamento de la ley y el derecho, cuando una conducta sancionada resulta repugnante, como el juez Wills, en el siglo XIX, sostuvo cuando condenó por homosexualidad a Oscar Wilde, lo que se da es una imposición social de la vergüenza que estigmatiza al diferente, a quien se busca humillar (Nussbaum, 2006, 207). La vergüenza es un asunto filosófica y pedagógicamente crucial, y lo que deseo explorar aquí es el vínculo entre filosofía, vergüenza y educación. Mi tesis es doble: que la tarea central de la filosofía es avergonzar sin humillar, colocando al ser humano ante su propia ignorancia; y que signo de una educación verdaderamente humana es la capacidad para sentir vergüenza, entendida como nodriza de la educación. Pero esto es así en la medida en que la filosofía abandona el hábito de pensar desde el andamio de lo ya sabido y se anima a transitar las tierras bajas del desorden de lo que acontece, donde el ser humano queda afectado por lo que le pasa.
En el primer volumen de La obsolescencia del hombre, Günther Anders recoge unas líneas de su diario (11 de marzo de 1942), en las que dice haber descubierto un motivo de vergüenza que no se dio en el pasado: «La vergüenza ante las cosas producidas [por nosotros], cuya alta calidad ‘avergüenza’» (Anders, 2011, 39). Anders hace su descubrimiento observando al filósofo Theodor Adorno, a quien acompañó por esas fechas a una exposición técnica en California, en la que se exponían diferentes artilugios técnicos. Al parecer, Adorno se sintió hondamente avergonzado por el hecho de «haber llegado a ser en vez de haber sido hecho» (en el sentido de ser fabricado o producido) y de que debía su existencia a un proceso ciego y no calculado hasta el último detalle; en fin, porque era el fruto de un nacimiento y no de una fabricación. Se trata de una «vergüenza prometeica», cuya obstinación (prometeica) consiste en creer que nos lo debemos todo a nosotros mismos.

Mientras Adorno siente vergüenza ante esos aparatos tecnológicos que está contemplando, Primo Levi padece la vergüenza de ser hombre como superviviente de Auschwitz. El hecho de haber sobrevivido a Lager se debe, en su opinión, a que tuvo suerte y a su férrea voluntad de sobrevivir con el fin preciso de dar testimonio de las cosas que había visto. Como tantos otros, sin embargo, Levi sobrevive con la vergüenza de «ser hombre», de haber sobrevivido en lugar de otro quizás más sabio, quizá más sensible, quizá más digno. Levi examina su conducta con sinceridad y tiene la sombra de una sospecha: «Que todos seamos el Caín de nuestros hermanos, de que todos nosotros […] hayamos suplantado a nuestro prójimo y estemos viviendo su vida» (Levi, 2005, 540). Esta vergüenza es una especie de estigma, pues quien sobrevive a un acontecimiento devastador siente que ha sido designado: es a mí, dirá, a quien esto ha ocurrido, soy yo quien he padecido esto; esto que es innombrable. El trauma, al haber dado con su víctima el acontecimiento demoledor, genera un pliegue vergonzoso en el alma. Y ese «sobre»-vivir es más bien un «infra»-vivir: algo así como la acción angustiada de quien no quiere ahogarse. Pero se trata de una vergüenza que expresa, aunque profundamente lesionada, una condición humana, como dice Levi en La tregua: «La que siente el justo ante la culpa cometida por otro, que le pesa por su misma existencia, porque ha sido introducida irrevocablemente en el mundo de las cosas que existen, y porque su buena voluntad ha sido nula o insuficiente, sobre todo totalmente inerme» (Levi, 2005, 252).
No hay educación sin relación. El centro fenomenológico de lo pedagógico es siempre el acontecimiento de un encuentro, que tanto puede destruir lo más profundo del ser como coser lo roto, curar lo herido, sanar lo enfermo o recomponer lo despedazado. Por supuesto, la educación también tiene que ver con un «salir afuera» y acompañar a los recién llegados al mundo en el que van a vivir; pero es, sobre todo un encuentro entre generaciones en la filiación del tiempo. Un encuentro cara a cara. Y porque es salida al mundo y encuentro cara a cara, toda buena educación supone el coraje de sentir vergüenza. Por dos razones al menos. Primero, porque el mundo es lo indisponible, algo que no está ahí para ser comido o simplemente usado, sino para ser mirado (y admirado), visto y contemplado, considerado atentamente, estudiado. Como dice Joan-Carles Mèlich: «Para habitar el mundo, hace falta una ética de la vergüenza» (Mèlich, 2021, 213). Y segundo, porque el otro con el que me relaciono es también lo inapropiado e indisponible, lo inasimilable a mi poder, a mi hacer, a mi saber y a mi discurso; lo indescriptible cuyo rostro me dicta: «No matarás». Acercarme a él o a ella demanda la posibilidad de mi propia vergüenza, mi pudor y mi rubor, pues es facilísimo que mi relación con el otro, en cualquier momento, devenga una relación violenta (física o sutilmente psicológica) que, en vez de acariciar, apriete con mano convertida en garra de hierro. Si es verdad que toda educación es en cierto modo constreñimiento, para que el mismo no trasmute en violencia nuestra guía ha de ser la vergüenza, como dice Sánchez Ferlosio: «La vergüenza es la comadrona o la nodriza de toda educación» (Sánchez Ferlosio, 2011, 191). Como nodriza de la educación, la vergüenza pone de manifiesto una verdad indiscutible: «Que la cara es el lugar del trauma», no solamente el espejo del alma, sino el lugar del alma misma. «El mirar a la cara, al rostro —dirá Lévinas—, es la forma más básica de la responsabilidad» (Kearney, 1998, 208). La experiencia de la vergüenza es la de la desnudez: «Lo que la vergüenza muestra es el ser que se descubre» (Lévinas, 1982, 87). El ser que se desvela ante los otros, pero también el que se abre a la mirada autorreflexiva. Podríamos decir entonces que una forma de educar que, en el encuentro con el otro, haya perdido la vergüenza, también termina perdiendo el respeto de los demás; se convierte en una educación desvergonzada. Por contra, una tentativa educativa sensible a la vergüenza permite al educador acceder a la sabiduría del arte del encuentro, al colocarse en una distancia apropiada con respecto al otro en el transcurso de un trayecto formativo: ni muy lejos ni muy cerca. En ese arte de las distancias, el educador se hace presente sin avasallar, logra mirar sin profanar la intimidad y ofrece el regalo de la formación disimulando un protagonismo que de todos modos no le pertenece. Y así como para uno es cierto lo que el filósofo dijo —«Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo» (Nietzsche, 1998, 126)—, vale para el otro —el educador— lo que el poeta sugirió: «Para que una herencia sea realmente grande no debe verse la mano del difunto» (René Char, 2002, 163).
¿Qué relación hay entre vergüenza y filosofía, entonces? La pista nos la da Sócrates, que quiere seducir a sus discípulos para desnudarlos de sus falsos saberes y ponerlos en disposición de una búsqueda más profunda de sí mismos. Quiere que estos jóvenes no dependan de lo que él mismo dice, sino que se liberen y vuelen a solas (Nucci, 2020). Así, en el diálogo Lisis, cuyo tema es el éros paidikós, (amor entre amante y amado), leemos que Sócrates se tropieza con un grupo de jóvenes reunidos frente a la entrada de una palestra. Uno de esos muchachos, Hipótales, le convida a entrar y Sócrates pregunta quién es el que de entre todos esos jóvenes allí reunidos destaca por encima de los demás. El joven comenta que hay variedad de opiniones, y entonces Sócrates le pregunta a él directamente qué es lo que piensa. Entonces, Hipótales se sonroja. Sócrates se da cuenta y sospecha que está enamorado de uno de ellos. En efecto, Hipótales ama a Lisis, que entra en la conversación con Sócrates, colocándose entonces Hipótales detrás de él para que nadie vea su sonrojo, porque se avergüenza de sus sentimientos. Ama con desmesura a Lisis, pero no desea que se hable de lo que siente y niega la existencia de los escritos que tan efusivamente le dedicada. Hipótales se oculta, se avergüenza de lo que siente, pero su vergüenza es afrodisíaca, propia de quien no cree en sí mismo y no desea que su debilidad sea ponga en evidencia ante los demás y sea objeto de habladurías. Lo mismo le pasa a Alcibíades, tal y como leemos al final del Banquete, el diálogo en el que el joven ensalza su amor por Sócrates. En un momento determinado comenta: «Cuando le escucho, mi corazón da muchos más brincos que el de los coribantes en su danza frenética […] y se derraman mis lágrimas por efecto de sus palabras» (215d-e). Cada vez que habla con él, Alcibíades se enfrenta a la vida que lleva, siempre pendiente de las alabanzas de los otros, y por eso, dice, «me escapo huyendo, para que no me sorprenda la vejez allí» (216b-c). Siente vergüenza de la vida que lleva tras hablar con Sócrates, que le obliga a mirarse por dentro. Pero su vergüenza es débil; todavía no es una vergüenza filosófica, la que debería tener a solas consigo mismo. Esta vergüenza filosófica no rechaza el juicio de los demás, y es una vergüenza de sí mismo porque tiene que ver con uno mismo en lo más profundo e interior. Sócrates seduce a los jóvenes para, desgarrándoles el alma, poder dejarlos después a solas pensativos y desorientados, rumiantes. Mas no es una vergüenza que busque humillar, sino una que nos vuelve conscientes de nuestra propia ignorancia, que es el primer paso para ponernos a filosofar. Nos desnuda de supuestos saberes, que no son más que creencias convencionales, automatismos del pensamiento, lugares comunes. En este sentido, la vergüenza filosófica sirve para detenernos al borde del dogma, de la posición incontestable y para humillar, en este caso sí, a los «terroristas de la verdad» (Gross, 2023, 141). En última instancia, la vergüenza revela la importancia de la apertura hacia el otro, en vez de constituir una incitación al repliegue del sujeto sobre sí mismo.
REFERENCIAS
Anders, G. (2011). La obsolescencia del hombre. Pre-Textos.
Char, R. (2002). Furor y misterio. Visor.
Gross, F. (2023). La vergüenza es revolucionaria. Taurus.
Kearney, R. (1998). La paradoja europea. Tusquets.
Levi, P. (2005). Trilogía de Auschwitz. El Aleph ediciones.
Lévinas, E. (1982). De l’evasion. Fata Morgana.
Mèlich, J-C. (2021). La fragilidad del mundo. Ensayo sobre un tiempo precario. Tusquets.
Nietzsche, F. (1998). Así habló Zaratustra. Alianza editorial.
Nucci, M. (2020). El abismo de Eros. Arpa editorial.
Nussbaum, M. C. (2006). El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley. Katz editores.
Platón (1997). Banquete, en Diálogos, vol. III. Gredos.
Platón (2019). Lisis, en Diálogos, vol I. Gredos,
Sánchez Ferlosio, R. (2011). «El alma y la vergüenza», en Carácter y destino (pp. 180-216). Ediciones Universidad Diego Portales.
